La hora de los bocadillos acaba de terminar. Una decena de hombres cargados con petates, mochilas, bolsas de plástico o carros de la compra charla tranquilamente frente a la “narco iglesia” o “anarco iglesia”, como la han denominado algunos medios de comunicación. Acaban de desayunar dentro del templo. En unos momentos se dispersarán por las calles céntricas de Madrid. Algunos pedirán monedas para un café a los transeúntes en la calle vecina, Fuencarral, bulliciosa y cada vez más pija, repleta de tiendas de primeras marcas; otros matarán el tiempo caminando sin rumbo de aquí para allá, extraviados en la marabunta de gente, hasta que anochezca y se vean obligados a buscar un lugar para dormir.
—Antes nos dejaban entrar aquí a partir de las tres de la mañana —dice José Luis al lado de sus compañeros Rafael y Alfredo, que asienten en silencio apoyados en un banco de la iglesia—. De eso hace ya cuatro o cinco años. Yo me colocaba aquí y, aunque fuese sentado, dormía.
Tras ellos, una pancarta de material plástico cuelga sobre la vieja, casi destartalada, puerta de entrada. En ella se puede leer en letras blancas sobre fondo azul y ribetes amarillos, como si fuera un orgulloso cartel publicitario: PUERTA SANTA DE LOS SIN TECHO. Más allá, algunos voluntarios, identificados con chalecos amarillos, recogen los enseres de una cocina improvisada.
Hace unas semanas la Iglesia de San Antón apareció en las páginas de algunos periódicos y medios digitales porque un grupo de usuarios del comedor social que regenta la Fundación Mensajeros de la Paz, dirigida por el archiconocido padre Ángel, se enzarzó en una escandalosa discusión que derivó en una pelea callejera. La grabación que realizó un vecino se filtró a los medios y provocó la protesta de algunos residentes de la calle Hortaleza, donde se encuentra la parroquia, que denunciaron molestias continuas derivadas de la actividad del comedor. “Intuimos que hay intereses económicos detrás de lo de narcoiglesia —dice Almudena Moral, Directora de Comunicación de la fundación—. Todo empezó con la rehabilitación del edificio de enfrente para convertirlo en hotel de lujo”. Moral —ni 30 años, delicados reflejos en el pelo, voz suave, pero segura y rotunda— reconoce que su organización no puede hacer nada sobre lo que ocurra de puertas para afuera, pero que seguirán sirviendo desayunos dentro, entre trescientos y cuatrocientos diarios. “Aunque intentaremos realizarlo de forma más controlada”, añade.
En el interior de la iglesia, muchos de los bancos, cubiertos con manteles de hule ribeteados de puntillas, se han convertido en mesas donde los usuarios, como los denominan desde la fundación, acaban de tomar el desayuno. Según la última encuesta sobre personas sin hogar, realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 28.552 españoles han acudido a albergues y comedores sociales como el de la Iglesia de San Antón, un 24,5% más que hace diez años. En el zaguán de entrada, una máquina de “vending solidario” parece reciclada de una antigua máquina de tabaco. A su lado, se puede leer: “Pasa adelante. Es la casa de todos”. A la derecha según se entra, un gigantesco contenedor con forma de cesta de mimbre recibe a los visitantes, invitándolos a la donación de alimentos. También hay mesitas dispuestas para conversar en lugares discretos. A veces las ocupan asistentes sociales que atienden a los usuarios. De los 28.552 españoles que han acudido a albergues y comedores sociales, 4.146 lo han hecho en Madrid. Se podría colegir que casi el 10% ha desayunado entre estas paredes, adornadas con carteles de pontífices y santos de aspecto contemporáneo y con dos televisores que emiten en bucle imágenes de acciones solidarias de Mensajeros de la Paz. Postrada a los pies del altar, una escultura hiperrealista de la madre Teresa de Calcuta a tamaño natural inquieta al observador desprevenido. Hay enormes radiadores pintados extrañamente de azul y amarillo, los colores de la bandera asturiana. «Es la patria del padre Ángel —explicará luego la Directora de Comunicación— y son unos colores que a él le encantan”. La iglesia barroca del siglo XVII es más barroca que nunca si cabe por el gusto peculiar que ha impuesto el padre Ángel, que hoy tiene 88 años, y que lo ha llenado todo de azul y amarillo, amarillo asturiano en los radiadores, amarillo vaticano en algunos carteles y en el escudo de la fundación. “Es que él es muy barroco”, dice como argumentum irrefutabile la directora.
José Luis lleva una chupa roja y un gorro de lana del que escapan algunos rizos rebeldes de un pelo moreno y encanecido. Tiene unos cincuenta años y antes de estrecharme la mano se la ha frotado en el pantalón con un gesto aprendido, casi instintivo. Cuando habla, parece que no necesita tomar aire y que las pausas le estorban en el discurso. Dice que conoce-la-Iglesia-de-San-Antón-de-toda-la-vida-porque-su-madre-vivía-en-la-plaza-de-San-Ildefonso-aquí-al-lado-que-era-la-típica-morenaza-y-se-murió-con-cuarenta-años-de-un-día-pa’l-otro-que-trabajaba-con-su-tía-en-un-bingo-aquí-cerca-en-la-calle-Montera-que-una-vendía-los-cartones-y-la-otra-cantaba-los-números-que-las-llamaban-Las-Grecas-porque-se-pasaban-todo-el-rato-cantando-que…
—Vamos a lo que importa, José Luis —lo interrumpe Rafael, que siente que su compañero se está yendo por los cerros de Úbeda.
—Soy de Vallecas —dice José Luis en un susurro, sin hacer caso, perdido todavía en algún lugar ignoto de los cerros. Y coge carrerilla de nuevo:— Yo era un trastillo entonces…
Minutos antes ha dicho que era de Malasaña y que nació en la Plaza de San Ildefonso, donde vivía su madre. Rafael, delgado, lampiño, se ajusta la cazadora beige, muy ligera para el frío madrileño, como dándolo por perdido. Me mira y no dice nada. A su lado, Alfredo se disculpa y se va. Lo sigo con la mirada. Se pierde tras el grupo de turistas que acaba de entrar en la iglesia persiguiendo a un guía que camina tan decidido que parece huir de ellos. Se detiene bajo el cuadro de Goya La última comunión de San José de Calasanz, en el que aparece retratado un jovencísimo Victor Hugo, que anduvo por el Madrid de la época y que estudió aquí al lado, en las Escuelas Pías. Los turistas han llegado exhaustos a la altura del cicerone y, siguiendo sus instrucciones, levantan la mirada hacia el cuadro como si estuvieran sincronizados. En realidad, es una reproducción. Lo indica una cartela colocada cerca del cuadro. El original, propiedad de la Orden de los Escolapios, se encuentra en el Museo del Prado.

José Luis y Rafael dicen que se reencontraron hace diecisiete años. Desde entonces se siguen encontrando y reencontrando por aquí y por allá, sin buscarse, por azar o porque así lo decide el destino o, como dirá más adelante Ángel Díaz, Coordinador de Operaciones de Mensajeros de la Paz, por “esas casualidades que ya están escritas”. Ambos han pisado la cárcel. Varias veces. “Solo yo le llamo Coco a este —dice José Luis—, porque nadie sabe, en realidad, cómo se llama”. Y se ríe y se estira un poco fanfarrón: “Nos íbamos de fiesta. ¿Tienes para invitarnos a tal? ¿Tienes para…? Ya sabes… No pedíamos para comer”. Al decirlo, guiña el ojo izquierdo. El derecho lo tiene maltrecho por una reciente caída que lo dejó inmóvil a las puertas del Clínico, donde afortunadamente unos viandantes acudieron a socorrerlo. José Luis dice que a la edad a la que otros aún juegan en el parque, él ya tenía mujer e hijos y había empezado con pequeños hurtos y trapicheos, aunque asegura que en su casa su mujer, jovencísima entonces, lo ponía firme. “Ojo, con la Milagritos, que me reventaba —dice estallando en risas—. Al lorito”. Se interrumpe de repente y añade: “En casa no se pasaban necesidades porque yo agarraba el jamón Joselito de cien gramos, llenaba una mochila como esta y se lo vendía a los gitanos de Entrevías”. Me extiende su mochila negra. Pesa un quintal. Contiene todas sus pertenencias: ropa, artículos de higiene, comida, libros —dice que le gusta leer—, como un hogar itinerante con el que carga en su deambular por las calles de Madrid.
Mariví, voluntaria prejubilada de Telefónica, se despide con un gesto de la mano. Ya no lleva el mandil estampado en azul y blanco que utiliza para servir los desayunos. Tiene unos sesenta años bien llevados, los ojos ribeteados de negro y una expresión inteligente de señora con los pies en la tierra. Ha protagonizado historias de solidaridad que cuenta sin afán de protagonismo ni ínfulas de ningún tipo. Desde entregar unos pocos euros a alguien que necesitaba un billete de tren, hasta comprar unas deportivas a quien las precisaba. “Sé que no se debería dar dinero, es una regla de oro aquí —dice—. Pero hay casos que te llegan al corazón”. Mariví está convencida de que estos pequeños y modestos gestos podrían cambiar toda una vida.
Rafael —al que solo su amigo llama Coco— afirma que el ambiente familiar en su casa era normal, que no fue determinante para “hacer carrera en la calle”, que él tomó las decisiones que quiso y que no se siente víctima de nada. José Luis lo interrumpe, toma aire y lo suelta arrastrando mucho las erres: A-mí-me-dio-rabia-perder-mi-adolescencia-yo-era-muy-niño-tenía-una-MR80-una-moto-de-campo-brooom-pum-pu-pum-imagínate-el-despelote-que-montaba-cada-día-cuando-iba-a-ver-a-mi-novia-brooom-pum-pu-pum-en-plena-Castellana-brooom-pum-pu-pum-no-había-guardia-que-me-pillase-brooom-pum-pu-pum-hasta-me-aplaudía-la-gente-desde-la-acera-brooom-pum-pu-pum… Por esa felicidad retrospectiva que se le desborda se diría que vuelve a sentirse como entonces, como aquel héroe o antihéroe orgullosamente quinqui que hacía caballitos reventando la Castellana bajo una imaginaria banda sonora de Los Chichos: “Tú eres El Vaquilla, alegre bandolero porque lo que ganas, repartes el dinero…”

Un chico joven vestido de negro acaba de entrar a la iglesia. Rafael lo mira fijamente.
—Con estos, ya sabes… Van puestos y son los que montan los follones fuera y pagamos justos por pecadores.
Esta sensación es compartida por algunos vecinos de la calle Hortaleza. Isabel García vive en la Corredera Baja de San Pablo desde los años noventa. A sus 73 años, todos los días recorre el barrio de punta a punta. “A mí me intentaron atracar en la esquina de la iglesia —dice—. Eran tres jóvenes drogodependientes y me salvé porque reaccioné rápido y me arrimé a una pareja que pasaba por allí”. Y añade: “Al principio esto era hasta bonito, una buena iniciativa. Incluso era un foco de atracción para famosos que querían la foto con el padre Ángel”. Sara, que vive justo frente a la iglesia, dice, por el contrario, que no percibe la inseguridad de la que habla su vecina y que lo que se echa de menos es la atención de las instituciones a estas personas sin hogar porque muchas de ellas sufren enfermedades mentales. De hecho, según el informe del INE de 2022, casi el 60% de este colectivo presenta algún tipo de síntoma depresivo.
—La gente te mira como si no existieras, pero también hay gente muy buena —dice Rafael.
—Depende —lo interrumpe su compañero—. Esta mañana le he pedido para un café a una señora y me ha respondido: ¿En seeeeeeeeerio?
El recuerdo de la escena —quizás la detección de un matiz de desprecio bajo la fingida sorpresa en ese arrastrar deliberado de la e, o, lo que sería más doloroso, de cierta repugnancia en ese gesto inconsciente de arrugar la nariz— remueve algún mecanismo en el interior de José Luis que tiene un reflejo físico inmediato: se echa a llorar. Es un llanto quedo, continuo, recurrente como su discurso. Rafael permanece en silencio. Tengo la impresión de que también se va a echar a llorar, pero no lo hace. “Yo me ducho todos los días y mi ropa está limpia”, dice como si tuviese a dos palmos de la suya la nariz arrugada de la señora del café o, mejor dicho, como si tuviera delante todas las narices de las señoras del café del mundo. José Luis salta como un resorte y dice: “Yo también voy muy limpio”. En ese momento soy consciente del canto gregoriano que el padre Ángel mantiene permanentemente como banda sonora de la iglesia. “De aquí se puede salir”, añade Rafael. Y señala hacia la puerta de entrada, donde se ve la calle, la luz de un día nublado, el mundo.

Rafael cobra el subsidio de desempleo. Está separado y tiene un hijo de 11 años al que no ve, pero al que todos los meses le pasa la pensión de manutención. José Luis no tiene ningún tipo de ingresos, aunque, según dice, ahora le están tramitando la Renta de Inserción Social. Y, sin venir a cuento, como si de una letanía del rosario se tratara, relata de carrerilla el número de penales por los que ha pasado. Presume también de que participó en el reality El Coro de la cárcel.
—¿Lo viste?
—Claro que sí, en La 1.
—Yo cumplía condena junto a mi padre por robo a diecisiete sucursales bancarias y también por homicidio.
Guarda silencio un segundo y añade: “Cuando mi padre salió de la cárcel se pegó un tiro en la boca”.
Una señora de aspecto sencillo se acerca a Rafael y le pide que le acompañe a hacer unos recados. Él le dice en voz baja que aguarde a que termine la entrevista “con la periodista”. Otro grupo de turistas da vueltas por la iglesia. Se detiene en la capilla lateral en la que se encuentran las reliquias enrejadas de San Valentín, patrón de los enamorados. Las rejas están llenas de lazos amarillos y azules que han dejado anónimas parejas de novios. Los turistas nos ignoran. Nosotros también los ignoramos. Rafael y José Luis dicen que lo que más ansían en la vida es un trabajo que les permita tener acceso a un techo bajo el que dormir.
—Sabéis que ahora los precios de la vivienda están por las nubes, ¿no? —digo.
—Pero si te alejas un poquito del centro, seguro que encuentras —dice Rafael.
—En los barrios —apostilla José Luis.
Ángel Díaz, Director de Operaciones de Mensajeros de la Paz, trajina de aquí para allá por los recovecos de la iglesia. Entra, sale, charla con algún que otro usuario. Su presencia es constante, como la de los voluntarios, cuyos chalecos refulgen como señales amarillas, punteando una especie de mapa de la solidaridad que hace que todo funcione aquí dentro. Díaz llegó a San Antón “por casualidad” hace una decena de años. “O quizá —corrige— fue una de esas casualidades que ya están escritas”. Un día se le rompió el teléfono móvil y entró en el local de reparación que había justo enfrente de la iglesia. Al salir, miró hacia la vieja, casi destartalada, puerta de entrada, y la cruzó. “No soy creyente, de verdad, ni religioso ni nada —dice—. Pero en esta iglesia se respira algo distinto”.
José Luis se limpia la mano mecánicamente en el pantalón y me la extiende a modo de despedida. Se la estrecho y, al sentir el calor que desprende, me doy cuenta de que tirito de frío tras la larga conversación entre los muros helados de la iglesia porque los enormes y llamativos radiadores, pintados de azul y amarillo, los colores preferidos del padre Ángel, están apagados.
Rafael repite el ritual de su compañero antes de estrecharme la mano. También la tiene caliente.
Me levanto del banco para marcharme.
—Que no se te olvide poner mi nombre en el reportaje —dice José Luis.
Le sonrío con ternura.
—Claro —digo luego y añado, sintiendo aún el calor de las manos de ambos en la mía, y sin tener muy claro por qué digo lo que digo:— ¿Os apetece un café o algo?
—Ahora no. Gracias. Otro día —dice Rafael, y sus palabras se funden con el eco de las voces gregorianas que siguen sonando en los altavoces de la iglesia.
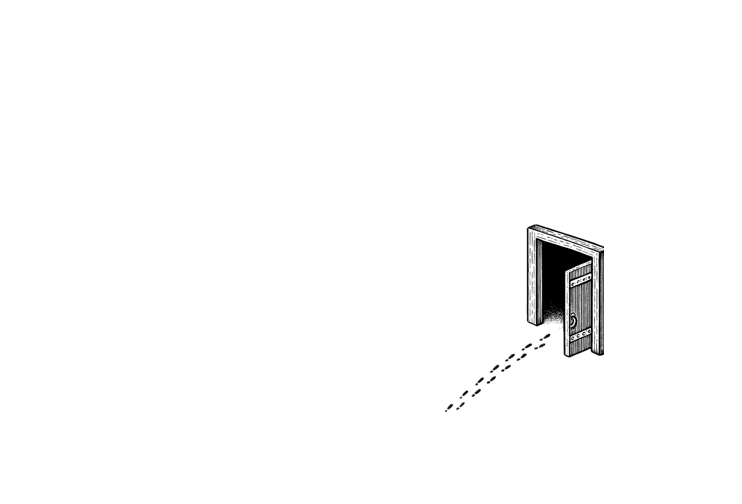


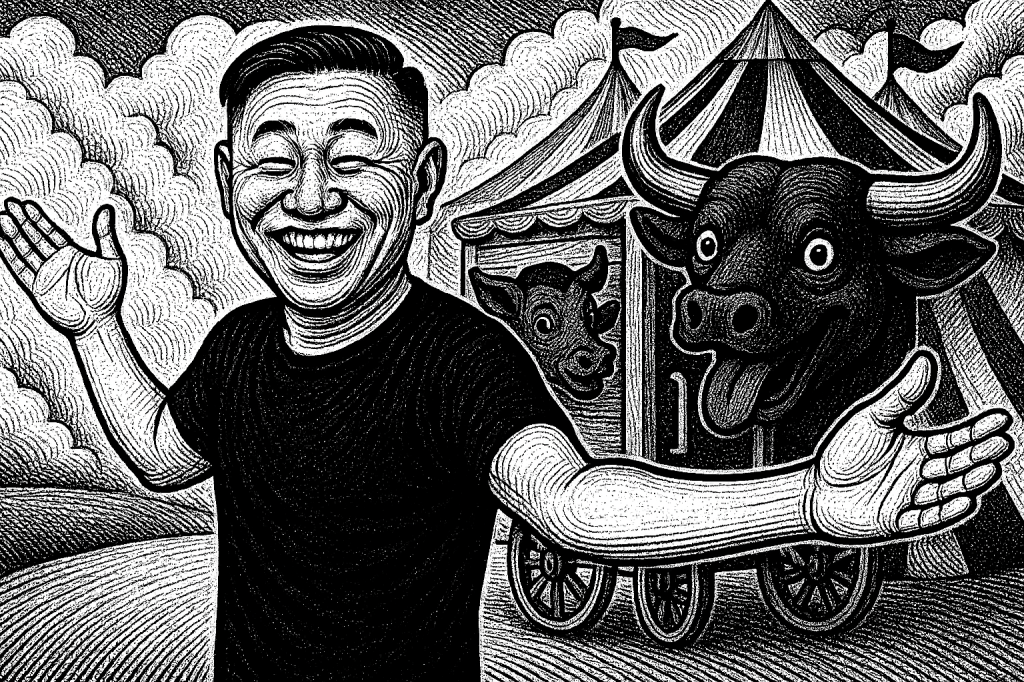

Deja un comentario