Mario lleva una de esas pulseritas rojigualdas propias de la cultura facha. Dice que se la dejó un amigo guardia civil y que la lleva para mimetizarse con el ambiente. Caminamos por la calle en dirección al bar. Con paso firme y decidido, como si fuésemos un pelotón militar, aunque solo seamos tres.
Al girar la calle vemos la figura del dictador Francisco Franco. Decora el escaparate del bar. Junto a ella se lee la siguiente frase: “Aquí no diferenciamos a la mujer del hombre, a la izquierda de la derecha, aquí solo queremos a España y luchamos para que sea UNA, GRANDE Y LIBRE”. Todo ello sobre un fondo con la bandera rojigualda.
UNA, GRANDE Y LIBRE es un lema franquista. También es el nombre del bar.
El dueño del bar UNA, GRANDE Y LIBRE es el señor Chen.
Mario esgrime la pulserita rojigualda en la puerta como si fuera un salvoconducto. Dentro no hay un solo lugar sin decorar.
Un horror vacui con temática franquista.
Un cuadro de José Antonio Primo de Rivera, el líder falangista, preside una de las paredes. A su derecha, como escoltándolo, una cabeza de toro disecada observa a los parroquianos, fichándolos como un portero. A su izquierda, como un segundo escolta, la bandera preconstitucional con el pajarraco. Debajo, un cartel de elecciones pasadas en el que se lee “España unida y en orden. Vota Fuerza Nueva” bajo una foto de Blas Piñar. Una imagen en blanco y negro del Valle de Cuelgamuros colgada de la pared se reproduce, más pequeña, en las mesas junto a los caretos de Franco y Primo de Rivera, sembrados allí como inútiles mojones en una carretera fantasma.
Justo encima de la barra, abigarrada de objetos estrafalarios, una hilera de gorras se prolonga por la pared, tanto que no parece tener fin. Gorras de la guardia civil, gorras de la policía nacional, gorras militares, un chapiri legionario, gorras de la policía municipal, gorras de todo tipo, quizás alguna de piloto de Iberia, perdida entre tantas.
Un busto de Franco lanza su mirada fría de falso bronce como si nos acusara de cometer un delito. Una leyenda reza A las armas y da miedo.
Me pregunto si es legal todo esto.
—Hemos presentado denuncias, quejas y solicitudes de actuación, pero aquí nadie hace nada —dirá unos días después Marco González, secretario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
“La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es la institución sancionadora, no ha tomado medidas contra ninguna persona o institución por vulnerar la Ley de Memoria Histórica de 2022 —añade el jurista Eduardo Ranz, especialista en Memoria Histórica del despacho de abogados ERA—, pese a que en ella se establecen sanciones entre 10.000 y 150.000 euros por exaltación del franquismo en espacios públicos”.
—¿Un bar se considera un espacio público? —le digo.
—Un bar es un ente privado de acceso público.
—¿Entonces?
—En lugares privados uno puede tener la simbología que considere oportuna o elementos que pertenezcan al recuerdo privado. Sin embargo, si esos lugares privados tienen acceso público, la ley dice que pueden ser sancionados.
El abogado Ranz hace una pausa y añade sin disimular su frustración:
—Vivimos en una contradicción.
Lo primero que se ve son los platos con aperitivos saliendo de la cocina y las manos que los sostienen. Platos con tapas de chorizo, queso, jamón… Todo muy español. Tras las viandas, una camiseta negra y el señor Chen, el dueño del local, embutido en ella. Tras repartir las viandas aquí y allá, el señor Chen se sienta a nuestra mesa.
He visto su peinado en fotos de internet. Un flequillo lacio y azabache le cae a un lado de la frente y se ha rapado los laterales de la cabeza. Al señor Chen le falta el bigotillo, pero está claro que busca el parecido deliberadamente.
Lo consigue.
El nombre completo del señor Chen es Chen Xiangwei, aunque todo el mundo lo conoce como el “chino facha”. A él parece no importarle.
El señor Chen fue nombrado Caballero de Honor por la Fundación Francisco Franco cuando su figura y su negocio comenzaron a aparecer en los medios de comunicación allá por 2015 o 2016. Si uno teclea hoy, diez años después, “chino facha” en Google, obtiene más de 1300 resultados, trescientos de ellos, noticias, entrevistas y reportajes. El interés periodístico del señor Chen y su bar radica en ese valor-noticia que Martínez Albertos llamó Rareza en su manual de Redacción Periodística. El señor Chen y su bar son elementos insólitos.
El señor Chen es consciente de ello.
“Cada vez que este hombre aparece en televisión, el negocio se le llena —dice el secretario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica—. Hay días que tras una emisión llegan a pasar más de doscientas personas por el bar.”
La estrategia actual de la asociación es ignorar al señor Chen, no prestarle la más mínima atención. Evitar darle la visibilidad que tanto ansía.
En la camiseta negra que porta el señor Chen está escrita la palabra España. En mayúsculas y con los colores nacionales. La letra E se prolonga a la izquierda, dejando un espacio para que el pajarraco imperial se incruste en ella. Debajo, en letras blancas y pequeñas, se lee el lema de un conocido partido de ultraderecha: “¡UNA, Es España! ¡GRANDE, su historia! ¡LIBRE, de Traidores!”
El señor Chen parece que siempre esté sonriendo. Miro su sonrisa y me pregunto: ¿Seré yo un traidor? ¿Y Dani? ¿Y Mario? Si lo somos, ¿qué estaremos traicionando? Al menos Mario lleva su pulserita rojigualda. De vez en cuando le da una vuelta en la muñeca. Lo mismo busca una imaginaria protección con el gesto.
El señor Chen procede de Quingtian, una comarca de trescientos mil habitantes de la provincia de Zhejiang, que se encuentra en el este de China. El ochenta por ciento de la población china que vive en España procede de este lugar. La vida de Chen Xiagwei allí no fue fácil, según cuenta. “Sin agua, sin luz, sin caminos”, recuerda. “Por eso los chinos estamos acostumbrados a trabajar todas las horas del día —dice—. No es que nos guste, es que el gobierno no ayuda nada”.
Y añade: “Solo cobra impuestos”. No sé si habla de China o de España.
—Tengo entendido que usted fue condecorado como Caballero de Honor por la Fundación Francisco Franco.
—Sí, así es —dice. Y el pecho se le infla de orgullo.
El diploma está enmarcado detrás de una máquina tragaperras, fuera de la vista de los clientes. La Fundación Franco, que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de ilegalización, le entregó el reconocimiento “por su excepcional contribución a la defensa, divulgación, sostenimiento y promoción de la vida y obra del Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos Francisco Franco Bahamonde”.
Es literal.
El señor Chen dice que escribieron mal su nombre. “Vaya por Dios”, le digo.
El documento está firmado de puño y letra por Carmen Franco Polo, hijísima del dictador y presidenta de honor de la fundación. La señora murió justo un año después sin que una cosa tuviera que ver con la otra.

Mientras me acerco al diploma para hacerle una foto, me pregunto cuál fue la “excepcional contribución” por la que la Fundación Francisco Franco le otorgó el diploma al señor Chen.
¿Por la abigarrada decoración de su local?
—Franco hizo mucho por España. Seguridad Social. Sanidad. Carreteras. Respetaba a los héroes de este país. No como estos hijos de puta de ahora. Mira Pedro Sánchez: hermano ladrón, mujer ladrona.
El señor Chen lo dice casi gritando. De carrerilla. Como si estuviera recitando la tabla de multiplicar con su marcado acento oriental.
¿Quizás por su excelente argumentación sobre las hazañas del dictador?
De repente, el señor Chen ha dejado de sonreír.
¿Por el nombre de su hijo pequeño?
El portavoz de la Fundación Francisco Franco tampoco tendrá respuesta cuando, unos días más tarde, le pregunte por los méritos del señor Chen. “Muchas gracias por su correo —dirá—, pero declinamos hacer declaraciones sobre asuntos externos al cometido de la Fundación”.
Alguien sale de la cocina. Es Franco.
Franco tiene 11 años y después del colegio ayuda a servir las mesas.
Un tipo joven, que acaba de llegar, pasa por delante del niño sin verlo, se coloca delante de una de las paredes del local, la que más rebosa de parafernalia franquista, y les dice a sus amigos: “Vamos a hacernos una foto”. El otro la hace con el móvil. La contemplan como si hubiesen posado delante del Taj Mahal o del photocall de Disneyland París.
Franco es uno de los hijos del señor Cheng.
Sale a la terraza, cruzando cerca de su padre. Lo sigo con la mirada mientras se pierde entre las mesas. En este momento hay más mesas vacías que clientes.
—Señor Chen, si un día su hijo le dice: oye, papá, soy gay, ¿qué le diría?
El señor Chen se sorprende, duda un instante.
—No sé si pasará, pero si llegara a pasar, no pasaría nada. —tras una breve pausa, añade:— Yo respeto a todos. Contra los homosexuales o maricones no tengo nada. Yo, contra el gobierno.
La sonrisa ha vuelto a los labios del señor Chen y ya no se apartará de ahí hasta que nos despidamos.
Sabe que mañana será el protagonista de nuestro reportaje.
Franco atiende las mesas de fuera con la seriedad de un camarero aplicado. Recoge botellines, latas vacías y habla con los clientes.
Franco Chengcheng es el tercer hijo del señor Chen. Tiene dos nombres. El segundo se traduce literalmente como Hijo del cielo o, en versión del propio señor Chen, Hijo de Dios o Enviado para gobernar.
Si juntamos los dos nombres: Franco Hijo-de-Dios-enviado-para gobernar.
Los dos hermanos de Franco Chencheng, que son mayores que él, han tenido mejor suerte. Se llaman Fermín y Rocío. Quizás porque cuando nacieron su padre no había descubierto aún su intensa pasión por el pasado dictatorial de su país de acogida.
—¿Qué diferencia encuentra entre la dictadura de Franco y la dictadura comunista en China? —le pregunto al señor Chen.
El señor Chen se lanza en picado y suelta una interminable parrafada que hace que me arrepienta de haber hecho la pregunta.
Me daría vergüenza reproducirla.
Según el señor Chen, en un concurso de dictadores, Franco se llevaría la palma.
Cuando salimos del bar, el morlaco disecado que escolta la foto de José Antonio Primo de Rivera parece seguirnos con la mirada como haría el portero de una de las discotecas del Callejón del Gato antes de vernos reflejados en uno de los espejos deformantes de su fachada.
Tengo la impresión de que sonríe exactamente igual que el señor Chen.
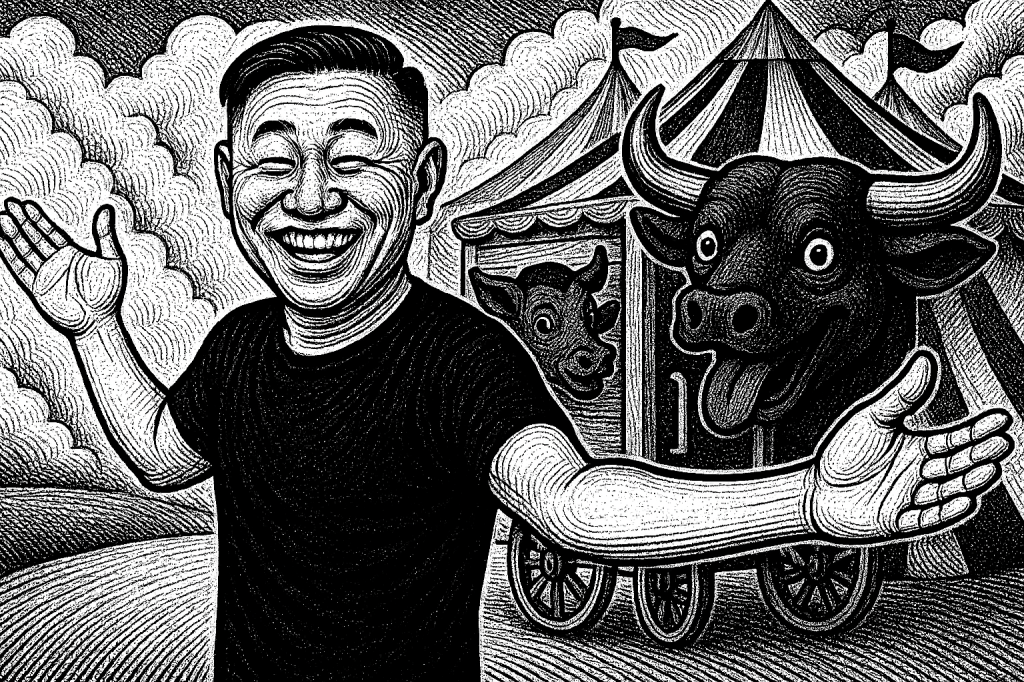



Deja un comentario