Émulo de Chatwin
Nunca pensé que sería periodista. Esa es la idea que ronda por mi cabeza a escasos momentos de coger un vuelo en dirección a uno de los lugares más recónditos del mundo. Si nunca hubiera decidido ser periodista, no hubiera conocido a los amigos que hoy me acompañan en esta aventura. Los tres tenemos 23 años. Somos compañeros de facultad. Vamos a conocer una isla perdida en el Atlántico Norte. Acamparemos allá donde nos sorprenda la noche. Me siento una especie de Bruce Chatwin, el gran escritor y viajero inglés, que ha cambiado la inhóspita y solitaria Patagonia por la que presiento también inhóspita y solitaria Islandia. Sobre esto, Chatwin cuenta que en uno de sus viajes una escritora le dijo en Buenos Aires: “El único tema digno de abordar es la soledad”.
Canción de hielo y fuego
Hemos alquilado un coche con una tienda de campaña incorporada en el techo. Será nuestro hogar durante los próximos ocho días. Islandia es uno de los países con la naturaleza más salvaje del mundo. Una isla con una superficie de cien mil kilómetros cuadrados, cinco veces menor que España, y con una geografía permanentemente en conflicto. Conocida como la tierra de hielo y fuego, enormes glaciares y multitud de volcanes se diseminan por todo su territorio, así como altas y misteriosas montañas, cañones formados por el feroz golpe de las olas y cascadas enormes que surgen de los sitios más insospechados. Todo ello bajo una azarosa y agresiva meteorología. Islandia es abrupta, compleja e impredecible. En 2010 un volcán de nombre impronunciable (Eyjafjallajökull) entró en una violenta erupción que cubrió de gris el cielo de toda Europa. Si fuese una canción, Islandia sonaría terrible y romántica, como una composición de Músorgski, una especie de Boris Godunov de hielo y fuego.
El falso camionero
Tras un vuelo sin turbulencias, aterrizamos en una de las tres pistas del aeropuerto de Keflavik, una pequeña localidad conocida precisamente por albergar el aeropuerto, que es el de mayor afluencia de pasajeros de toda la isla. En este momento me siento en una nube, como si permaneciera en vuelo. Continúo con esa sensación cuando salimos del aeropuerto, acompañados del tipo corpulento que ha venido a recibirnos. Es un hombretón de cabello rizado, largo y rubio, y una barba prominente. Lleva unas botas altas de color ocre a juego con un viejo vaquero y una camisa de cuadros escondida debajo de un chaleco. Su aspecto recuerda a un camionero estadounidense de película de terror, que recorre el país matando gente por carreteras comarcales. Este tipo es el encargado de trasladarnos desde el aeropuerto hasta el lugar donde debemos coger nuestro coche-hogar. En ese momento, mientras continúo en las nubes, no tengo la certeza de que lleguemos.
El aire
Aspiro el aire y siento como si masticara brisa marina, que impregna luego mis pulmones de un frescor intenso. Este aire no se puede comparar con la atmósfera contaminada y contaminante de Madrid. Ni siquiera se puede comparar con el aire de los pueblos de la sierra. Es un aire distinto, indescriptible. Da miedo respirar tanta pureza. El falso camionero carga nuestras maletas en una furgoneta negra y nos indica (más bien nos ordena) que nos subamos. Tras un trayecto de menos de cinco minutos llegamos a un pequeño hangar con una flota inmensa de coches de todos los tamaños, desde modelos pequeños hasta furgonetas, colocados en hileras que parecen dibujadas con regla y cartabón. Tras rellenar unos papeles y hacer el pago, nos montamos en nuestro coche.
El color de la noche
Mi presentimiento es correcto: Islandia es un país inhóspito. La relación con otros seres humanos es poco probable. Me explico. Quitando la breve relación con el trasunto del terrorífico Boris Godunov norteamericano que nos recogió en el aeropuerto, no hemos vuelto a tener contacto alguno con nadie. Kilómetros de camino vacío. En Islandia la naturaleza se come literalmente al ser humano. Aquí la intervención humana es mínima y parece no haber modificado el entorno. Todo lo contrario. Aquí la humanidad se ha visto obligada a adaptarse a la naturaleza, que impone el terrible verdor de los campos, los abruptos paisajes volcánicos, los escarpados acantilados y la brusca meteorología. Aquí la naturaleza es una divinidad que dicta el rumbo de los habitantes de la isla. Las noches, en pleno solsticio de verano, son como un atardecer que se une con el amanecer sin solución de continuidad. El cielo se tiñe de colores. Comienza con unos leves tonos rosas y morados, cuando cae el sol, que nunca desaparece y se vislumbra redondo a la perfección. Luego, en el momento más oscuro de esta noche que no es noche, el cielo cambia el rosa por un leve azul marino y se somete a la presencia anaranjada del sol mientras nuestro vehículo-hogar continúa su marcha sin que nos demos cuenta del paso del tiempo.
Señuelo
Este es un país vacío, como reconcentrado, desabrido y huraño. Las calles están desiertas y silenciosas. Descartando Reikiavik, la capital, las demás ciudades son muy pequeñas. Habitualmente están compuestas de cinco calles, una iglesia y un supermercado, como si siguieran un patrón. Algo que crea cierta incertidumbre en el visitante. Es muy fácil sentirse solo en este ambiente. Chatwin estructura su libro sobre la Patagonia a través de las historias de los personajes que se va encontrando en el camino. Aquí no hay nadie. Necesito que pase algo. Otra erupción del Eyjafjallajökull, por ejemplo, aunque sea pequeñita. Necesito al menos un personaje. Comienzo a pensar que los islandeses no existen, que no son más que una invención de la isla, que tiene vida propia y que nos muestra de vez en cuando una figura aquí o allá como señuelo para luego devorarnos.
El viento
El viento aquí sopla con intensidad. Es un aire frío y seco que tiene una fuerza que no había sentido en toda mi vida. Se intensifica por las noches con un silbido atronador y agitando con violencia la tienda de campaña, forzándola hacia los lados. En el interior, las ráfagas golpean la tela como si quisieran entrar y hacernos daño. Mi único consuelo es tener a mis amigos al lado. Están, como yo, cansados y temerosos. Nos abrigamos.
El niño
Adam es de un rubio que casi hace daño a los ojos. Tiene unos 10 años y un balón de fútbol entre los pies, que enseña y esconde como un futbolista profesional. Se aloja con sus padres en un camping de Fluidr, al sur de la isla, no muy lejos de la cascada Gullfoss. Está invitándonos a jugar. Nos dividimos en dos equipos en una pachanga improvisada. Adam posee un excelente toque de balón. Es rápido y diestro con el regate. Sorprende su precoz habilidad. El partido finaliza, como no podría ser de otra forma, con la victoria del equipo que lidera. Tras la pachanga, el niño dice que es un seguidor acérrimo del Liverpool y que su sueño es llegar a ser futbolista profesional y jugar en un equipo británico, preferiblemente el Liverpool. El fútbol está en auge en Islandia, aunque no es el deporte predominante. Supongo que es difícil encontrar gente para practicarlo. El padre de Adam es español y la madre islandesa. La familia vive en un bungalow dentro del camping. Adam dice que muchas veces echa de menos tener contacto con niños de su edad. Como él, en Islandia el 17,1% de los adolescentes menores de 15 años afirman sentirse solos con frecuencia, muy por encima de la media de los países de su entorno, según un estudio realizado por varias universidades nórdicas publicado en la International Journal of Research and Public Health. Entre los adultos, esta sensación asciende hasta un 30%. Adam esconde su cabeza detrás del balón. Parece avergonzado de compartir ese sentimiento de soledad con nosotros. Como es obvio, no sabe que este, como dijo Chatwin, es el único tema digno de abordar en una crónica. De improviso, Adam lanza el balón hacia nosotros y estalla en carcajadas. Debe ser su parte española, que lo llama al bullicio.
Comer en el Ikea
Nos quedan apenas unas horas en Islandia. Decidimos picar algo en la cafetería de un Ikea, que tiene unos precios más asequibles que los restaurantes y cafeterías. El Ikea está repleto de lugareños de todas las edades y sexos. No se cabe en la cafetería. Dos niños vestidos con un pijama de leopardo se revuelcan por el suelo peleándose y agarrándose de los pelos. Impasible, su madre está más pendiente de la comida que va a elegir que del daño que pudieran hacerse. Detrás de mi posición en la cola, un hombre de casi dos metros, flaco, casi esquelético, va vestido como si fuera un árbitro de baloncesto. Al otro lado, un hombre barrigón de baja estatura no deja de mirarnos fijamente mientras se come un perrito caliente y la salsa le resbala por las manos regordetas. Alguien me empuja. Me siento rodeado. Angustiado. Me ahogo. Miro a mis dos compañeros y veo que están sudando como yo. Llega nuestro turno, elegimos el menú rápidamente y abandonamos más rápido aún el lugar, conscientes de una cosa: los islandeses existen, pero están todos en el Ikea.
De vuelta con Chatwin
En el vuelo de vuelta pienso en una frase de Bruce Chatwin. “Cuando me preguntan por qué viajo, suelo responder que sé muy bien de qué huyo, pero no lo que busco”, escribió en una de sus libretas Moleskine. Reflexiono sobre ello. Yo no huyo, me digo. Tampoco busco. Pero he encontrado cosas. Chatwin encontró los restos de un brontosaurio (aunque nunca hubo brontosaurios en la Patagonia). Yo, un niño rubio con el que jugamos al fútbol y el esbozo de una canción de hielo y fuego.


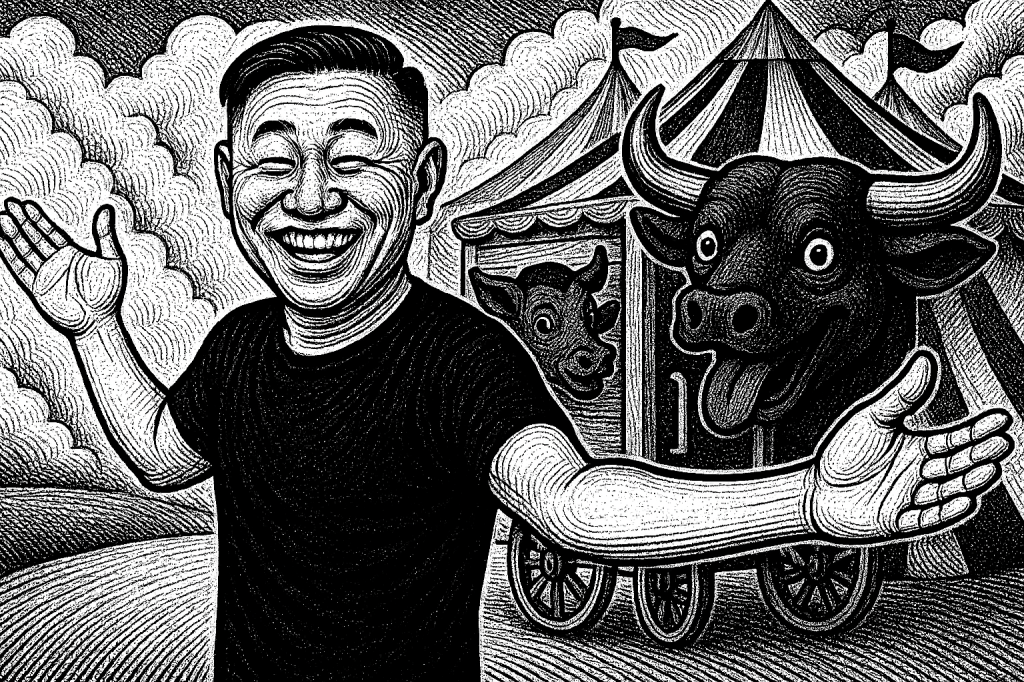

Deja un comentario