Interior noche. Años sesenta. Apenas unos pocos rayos de luz lunar iluminan la habitación. Dos chicos y una chica se arremolinan desnudos en una cama de noventa. Exterior día. Años sesenta. La chica, rubia y delgada, huye a través de un descampado de las afueras de Madrid. Un chico menudo de gafas negras ataviado con una bata blanca de médico la persigue. Agazapado bajo un arbusto, un hombre de pelo frondoso y mostacho observa la escena. Ella se llama Ginebra. El de la bata, Toby. El voyeur, Iván. Aunque en realidad ella se llama Mercedes Juste. El de la bata, Antonio Gasset y el del mostacho, Iván Zulueta. Más tarde aparecerá también un juvenil Ricardo Franco. Están rodando una película que se titula Ginebra en los Infiernos, una revisión libérrima del mito del trío amoroso entre el rey Arturo, la reina Ginebra y el caballero Lanzarote. Emilio Martínez-Lázaro, el director de fotografía, sujeta una cámara Super 8 mientras se mueve con ella para encuadrar bien a Mercedes. Los cuatro jóvenes, aunque aún no lo saben, se convertirán en referentes de la historia del cine español. Al frente del equipo está Jaime Chávarri, un muchacho espigado y de nariz aguileña. Aunque él tampoco lo sabe, también se convertirá en un director de cine consagrado. Llevan meses rodando sin saber siquiera si la película se podrá exhibir. Pero no les importa.
Interior tarde. Años veinte del siglo XXI. Hay un murmullo constante en el salón de actos universitario a pesar de que la mayoría de las butacas no están ocupadas. Hay tres sillas en la mesa presidencial. Sobre ella, tres micrófonos y tres paneles identificativos. Los profesores, que lo están esperando, se han sentado en primera fila. Los alumnos se acomodan a partir de la mitad y hasta el final de la grada. En el pasillo del medio se han colocado dos cámaras que se encargarán de documentar todos sus movimientos: la presentación previa a la proyección, su explicación magistral en el coloquio posterior y la entrevista que concederá a un periodista novato. Hasta el proyector, que parpadea de manera incesante, parece impaciente por su llegada. Y llega. Camina lentamente con sus piernas largas y arqueadas. La pisada es contundente. Sube un escalón considerable sin mucho esfuerzo. Tras unos segundos en los que analiza el panorama con la mirada, el salón de actos enmudece. No ha tenido que pedirlo. Pero ha hecho que ocurra.
Jaime Chávarri, tras saludar al personal, comienza a dirigir la escena y la cambia. Le dice a cada uno dónde ir y qué hacer. Proporciona instrucciones precisas. Habla mucho. Todo el rato. Justifica cada decisión en voz alta para que los demás le hagan caso no por obligación sino por convicción. No está en un rodaje, simplemente intenta que el cinefórum de una película que rodó hace más de medio siglo se ajuste a lo que su mente de director tiene concebido. Ya tiene 81 años, pero mantiene la vitalidad de aquel muchacho que jugaba a inventarse el cine underground en la España del tardofranquismo. En vez de sentarse en cualquiera de las filas de delante, el cineasta decide colocar sus posaderas en la última fila, la más alejada de la pantalla. Comienza la proyección de Ginebra en los Infiernos, la película que rodó con un grupo de amigos en 1969.
En la película Chávarri reinterpreta en clave moderna —esa modernidad psicodélica y underground de finales de los sesenta— la relación entre Arturo, Ginebra y Lanzarote, uno de los primeros tríos amorosos de la cultura popular. Cuando la escribió, estaba obsesionado con el mito artúrico y decidió actualizarlo, confrontarlo con la represión moral y castiza del franquismo en una historia delirante y desinhibida. Ginebra, Iván y Toby establecen un ménage à trois. Tras un enfado monumental de Ginebra, los dos jóvenes provocan que pierda la memoria (una “licencia absurda” en palabras del cineasta) y se inventan un complot en el que Toby se hace pasar por un doctor en un presunto centro psiquiátrico. Finalmente, Ginebra decide amar en sus propios términos y condiciones.

Chávarri en los Infiernos
Chávarri concibió la película con 26 años. Como Toby, que anhelaba convertirse en boxeador, él también quería pelear. Contra la represión de su época —los últimos estertores del franquismo—. Contra el estilo canónico de Hollywood. Contra la Escuela de Cine, que abandonó a causa de la censura. Quería luchar, en definitiva, contra sus orígenes o contra sí mismo, pues provenía de una familia aristocrática y muy conservadora. Chávarri es hijo de Marichu de la Mora —nieta de Antonio Maura, el histórico presidente conservador, y amiga cercana de José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador y líder de la Falange— y Tomás Chávarri, un agente de bolsa al que se le abrieron los cielos al casarse con una noble. Marichu, que fue militante de la Sección Femenina de la Falange, escritora y directora de la revista La Moda, tenía una hermana llamada Constancia que fue un alto cargo del Partido Comunista durante la II República. Este conflicto ideológico familiar dio lugar a un libro llamado La Roja y la Falangista, de Inmaculada de la Fuente.
Tras vivir toda su infancia entre algodones, Chávarri se convirtió en un tipo bastante solitario: pocos amigos, pero muy cercanos. “Si existe la palabra, me desclasé. Y creo que fue el gran acierto de mi vida”, dice. Como Ginebra, tuvo que adaptarse a un mundo que no era el suyo, uno completamente distinto, como si hubiera perdido la memoria y tuviera que rehacerse por completo. No fue un esfuerzo consciente, sino una pulsión: “Pasé del aburrimiento a divertirme y a experimentar”. Y anduvo buscando hongos por México e Indonesia, aunque asegura que nunca probó las drogas duras. Se sumergió en el desfase, el sexo y el rock and roll. Pudo comprobar cómo muchos de sus conocidos se autodestruyeron por el camino. La gente de la Movida Madrileña —Chávarri afirma que, al contrario de lo que se piensa, la Movida terminó a finales de los setenta— se moría de sobredosis, de sida o de frío. Y los que se hacían mayores y comenzaban a tener responsabilidades —se casaban, tenían hijos, padres a los que cuidar— saltaban por la borda del barco del desenfreno.
La auténtica transgresión conlleva el disfrute. Eso dice Chávarri. Es el motivo por el que muchos recuerdan con cariño una época en la que se trasgredía con dar dos pasos hacia adelante y cualquier gesto no convencional podía considerarse sedicioso. El realizador rememora cómo lo detuvieron a él, a Víctor Erice y a Ricardo Franco durante la Semana del Cine de Benalmádena: “Todo empezó porque el público abucheó la película de Ricardo, que se cabreó y levantó el puño. Como respuesta, algunos asistentes comenzaron a cantar el Cara al Sol”. La Guardia Civil se llevó a los cineastas esposados por las calles de Benalmádena hasta la comisaría. La gente los miraba como si fueran monstruos o asesinos. Los soltaron a las cinco horas “porque sabían que era una situación ridícula”.

Interior tarde. Años veinte del siglo XXI. Se encienden las luces. El decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC, Rafael Gómez Alonso, y Váleri Codesido, investigadora de cine español, se levantan e intentan guiar a Chávarri hacia el estrado donde todo está listo para la conferencia. En vez de subir se sienta en el bordillo del escenario ante el pasmo de los organizadores que se ven obligados a imitarlo. Un gesto para ponerse a la altura del público, como una charleta entre amigos, de uno de los cineastas más reconocidos de su generación. Está en el Olimpo del cine de la Transición junto a gigantes como Elías Querejeta, su eterno compañero en la producción, el ya mencionado Victor Erice —Chávarri fue su director de arte en El Espíritu de la Colmena (1973)—, José Luis Borau, Mario Camus o Chicho Ibáñez Serrador. Obras como El Desencanto (1976), Las Bicicletas son para el verano (1984) o Sus ojos se cerraron (1997) lo atestiguan.
El periodista novato comienza a tomar notas. Se fija en Chávarri, que se ruboriza cuando el decano recita sus galardones. “La humildad no se puede fingir. Le da vergüenza recibir halagos”, apunta en su cuaderno. “Siempre he sido un director de encargo”, repite Chávarri sin cesar, sin darse importancia. Sin embargo, también dice: “Si no tienes nada en las tripas, algo que decir sobre lo que sea, no puedes dedicarte a este oficio. Incluso alguien como yo necesita esa pulsión creativa”. ¿Autor o artesano? En una entrevista para Letras Libres resuelve la cuestión: “No llevo nada bien los elogios, pero los necesito como cualquiera”. Chávarri intenta navegar esas contradicciones. Como todos.
El underground no se censura
Nunca imaginó que haría cine profesional porque no sabía que se podía hacer. Como suele decir el director Rodrigo Cortés, la gente no sabe cómo convertirse en cineasta igual que no sabe cómo hacerse astronauta. Chávarri intercambió una buena cámara de fotos que tenía por una cámara Super 8, formato en el que está filmado Ginebra en los Infiernos. Era una película creada por y para amigos. Un divertimento. Una exploración. La cinta nunca llegó a estrenarse de manera comercial. Todas las escenas son tomas únicas del rodaje porque como no la iba a ver nadie, dice Chávarri, les importaba bien poco que saliera bien. La cinta —underground cuando todavía nadie sabía lo que era el underground— no tuvo que pasar por el proceso obligatorio de censura porque no circuló por el circuito comercial. Se exhibió en colegios mayores, cineclubs y protofilmotecas y nadie llamó a las fuerzas de seguridad, aunque contenía escenas de desnudos con el trío de protagonistas en la cama, lo peor de lo peor para la censura nacionalcatólica. “Seguro que muchas películas de este estilo se vieron en casas de guardias civiles”, apostilla entre risas y explica que corrían rumores de que había censores que recortaban las escenas indecentes de las películas y luego empalmaban los recortes, procurándose películas para su uso y disfrute personal. A lo Cinema Paradiso. “Era un rumor, pero parecía bastante creíble”, dice.
Iván Zulueta, su fiel amigo, le insistió en que se enrolara en una institución que se llamaba Escuela de Cine. Su familia le dio luz verde. Si el estudio del cine estaba institucionalizado ya no era una cosa de “rojos y maricones”. Fue al examen de ingreso, pero lo suspendió. En la cafetería se encontró a Luis García Berlanga, que era uno de los profesores, que le dijo: “Preséntate el año que viene que apruebas seguro”. Le hizo caso, ingresó en la Escuela y a los dos años la abandonó como protesta junto a la mayoría del alumnado. “En el año 1968 estábamos todos muy revolucionados”, dice. La Escuela de Cine, que en su inicio no sometía los trabajos de los estudiantes a la censura porque todo lo rodado era de visualización interna, se vio obligada por el Régimen a aplicarla. Se marchó el 90% de los alumnos. Juan Antonio Bardem, que era el director de la escuela en ese momento —pero también presidente del Sindicato Vertical de Cine Español y miembro clandestino del PCE—, les dio a todos licencias de director, obligatorias para poder ejercer la profesión y que sólo podían obtenerse con el título de la Escuela de Cine o habiendo participado como meritorio en ocho películas.
En la Escuela de Cine conoció a todos los miembros del elenco y al equipo técnico de Ginebra en los Infiernos. Con el tiempo, Emilio Martínez-Lázaro dirigió películas como Las palabras de Max (1978) o Las Trece Rosas (2007); Ricardo Franco, Pascual Duarte (1976), La buena estrella (1997) o Después de tantos años (1994), la segunda parte de la mítica El desencanto (1976) del mismo Jaime Chávarri; Antonio Gasset dirigió y actuó, pero sería más conocido por ser el conductor del programa de televisión Días de Cine. Mercedes Juste trabajó como actriz con Almodóvar, Fernando Colomo o los propios Zulueta y Martínez-Lázaro.
El desencanto
Jaime Chávarri cuenta que todos ellos eran jóvenes combativos de izquierdas. La mayoría provenía de familias acomodadas, de clase media y clase alta como él. Dice que su generación era mucho “más leída» que la generación que accede ahora a las escuelas de cine porque «el ser culto era una forma de resistencia». Pone como ejemplo a uno de los integrantes del trío de la película, Iván Zulueta, que luego dirigiría obras como Mi ego está en Babia (1975) o Arrebato (1979), que viajó a Nueva York, donde conoció el trabajo de Andy Warhol, se empapó de técnicas y estilos de cine que en España ni se podía imaginar y, de paso, le abrió la mente al resto de sus compañeros. También dice que su generación estaba en contra tanto de la dictadura franquista como de los designios y corsés de la utopía comunista, que querían vivir el aquí y el ahora: “Yo mismo me hacía la siguiente pregunta: ¿Y por qué coño no nos divertimos?” Pensaban, con cierta superioridad moral, dice Chávarri, que el sexo, las drogas y el amor libre los hacían más libres: “El que no era moderno era un facha o un muermo aburrido comunista de viejo orden”. El proceso de la Transición fue político, pero también artístico y social. Estaba surgiendo la reacción a cuarenta años de represión. Querían cambiar el orden establecido no desde el poder, sino desde la propia vida. Desde la pintura, la música, el cine, el arte… Eso dice Chávarri.
Interior noche. Años veinte del siglo XXI. El coloquio llega a su fin. Chávarri se levanta del asiento con una agilidad impropia de su edad y se despide del público, que le ovaciona con entusiasmo. El periodista novato se acerca a él y le dice torpemente que quiere escribir un reportaje sobre su figura. Está nervioso y en realidad lo que quiere decirle es que es un honor para él entrevistarle. Chávarri se sacude (de nuevo) el elogio implícito y vuelve a la faceta de director. Elige el sitio donde se va a sentar, le indica que tiene poco tiempo y que quiere ir al grano. El periodista novato anota estos gestos en su cuaderno y le lanza la primera pregunta.
—¿Qué has aprendido que podría servirle a tu yo de 26 años?
—Nada. Llevo dando clases a chavales durante cuarenta años y sé perfectamente que hay una serie de vivencias que solo tienen sentido con el tiempo. Aunque se lo expliques, no lo van a entender. Es una causa perdida, y está bien que sea así. No te voy a dar un consejo en mi puta vida.
Interior noche. Años veinte del siglo XXI. Secuencia subjetiva. Mientras el cineasta habla, el periodista novato no puede dejar de imaginarse a ese chaval espigado y de nariz aguileña, exhausto por el rodaje, que decide sentarse sobre el tronco de un árbol caído en un descampado a las afueras de Madrid. Se ha alejado de sus compañeros de rodaje. Intenta descifrar el encaje de la escena de la persecución con el resto de secuencias. ¿Por qué perseguiría Lanzarote a Ginebra? ¿Por qué Arturo querría observarles? Ni siquiera sabe si podrá acabar la película. Y si la acaba, tampoco sabe si le dejarán estrenarla. Y si la estrena, quizás se lo lleven esposado. Mientras cavila, observa al trío de actores pasárselo bien. Bromean entre ellos. Chávarri se da cuenta de que le tiemblan las piernas. Pero no le importa.
Un reportaje de Álvaro García-Dotor Baglietto
Imagen destacada creada con la IA de Bing


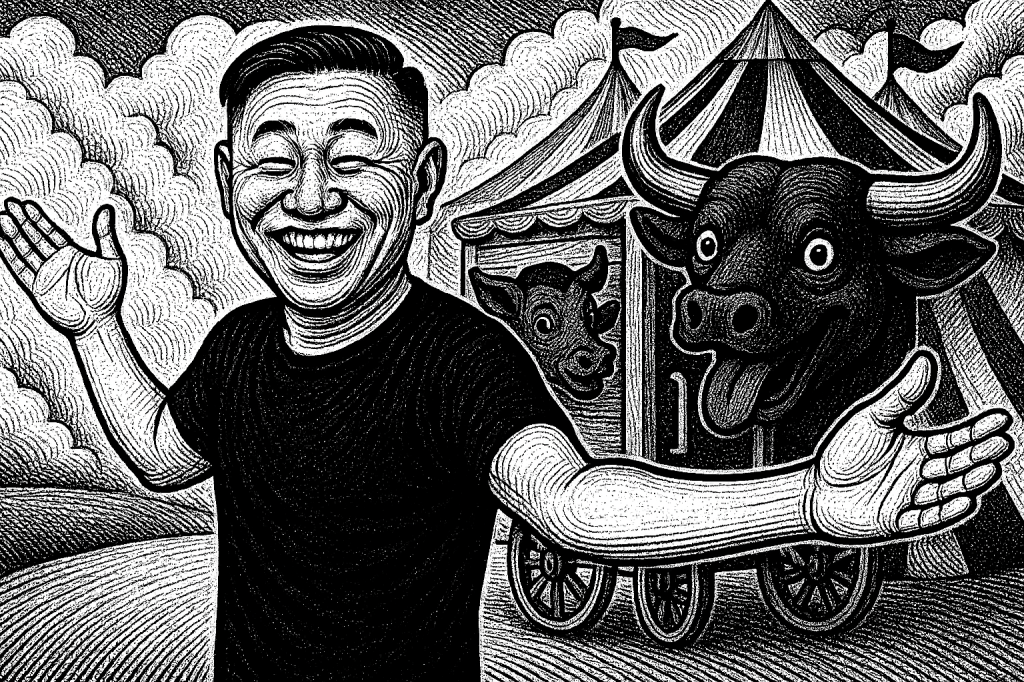


Deja un comentario