Lo que destaca de ella es que no deja de sonreír. Tiene el pelo corto y oscuro, es delgada y de corta estatura. Se ríe cuando dice que tiene habilidad con los niños. Se ríe cuando dice que le encantan. Se ríe por todo cuando habla. A sus 25 años Carmen López estudia Magisterio Infantil en la Universidad Complutense. Cuando sonríe, cuando ríe abiertamente, nada indica que años atrás se sumió en una profunda depresión. Carmen dice que la depresión se asemeja a nubarrones grises que cubren un cielo azul. Dice que la depresión se cierne sobre ella —sobre su sonrisa, sobre su risa— como una tormenta emocional. Atravesarla es como navegar en aguas turbulentas, añade, donde la lucha interna se entrelaza con la búsqueda constante de un resquicio de luz que la ayude a franquear la oscuridad. Cuando aceptó que estaba sufriendo una depresión, dejó los estudios por unos años y se centró en mejorar su salud mental. Fue entonces cuando comenzó a acudir a un grupo de terapia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión afecta a 320 millones de personas en el mundo. Ha aumentado casi un 20% en sólo una década. Carmen López es una entre 320 millones de personas.
Marta García estudia Dietética. También está incluida en la estadística de la OMS. Sentada en un banco cercano a su domicilio dice que a veces se siente atrapada en su propia mente, que “la depresión es como una neblina que lo envuelve todo”. Guarda silencio unos segundos, mira fijamente una hoja seca perdida bajo el banco y añade: “Pero he aprendido a reconocer las pequeñas luces que te indican cómo traspasar esa neblina: la empatía de mis familiares, la terapia que me da herramientas para lidiar con esos días oscuros”. Tiene 20 años y sufre depresión desde los 13. Acude semanalmente a un grupo de terapia de San Fernando de Henares. El grupo está compuesto por una docena de hombres y mujeres de entre 15 y 30 años. Allí Marta se siente libre para hablar de lo que le pasa. Dice que siempre ha pasaba de unos amigos a otros o de una amiga a otra y que, al final, todo el mundo se aleja de ella. “Yo creo que el momento en que mi vida cambió fue cuando tenía 13 años y mi mejor amiga se empezó a juntar con otras personas y me dejó de lado”, explica. Se aparta el pelo rizado de unos ojos que parecen decir: no entiendo todavía como algo tan habitual entre los adolescentes ha podido condicionar mi vida.
Carmen López dice que los estudios de Magisterio no le dejan tiempo suficiente para quedar con sus amigos, para despejarse o para salir sencillamente a tomar el aire. Se levanta a las ocho de la mañana para ir a la universidad y luego se pasa todo el día estudiando en la biblioteca. Pero lo busca. Parece que lo busca. Busca no tener tiempo. “Me viene bien estar todo el día fuera de casa —dice—. Tengo muchos problemas con mis padres. Siempre ando enfadada con ellos”. Según su expediente clínico sufre depresión desde los 15 años. Esto tienen mucho que ver, interpreta ella, con las continuas disputas que tiene con sus padres. “Me paso toda la mañana en la universidad y luego toda la tarde en la biblioteca —repite—. Soy muy perfeccionista y esto me crea ansiedad”. Baja la voz, como si de repente hubiese descubierto algo y le diese cosa constatarlo: “No me relaciono con mis compañeros de universidad”. Luego, apenas se la oye cuando dice: “Me siento sola”.
Acaba de llegar al lugar donde se ha fijado la cita. Laura Martín mira con ganas de hacerse comprender, como si la periodista representara a todas esas personas que se ha encontrado a lo largo de su vida y que no son capaces de entender qué es lo que le pasa. Se muestra didáctica cuando habla: “El TCA es como una marea que viene y va. He descubierto que la aceptación es una parte clave para manejarla, para poder controlarlo algún día”. Laura tiene 22 años, pelo rubio y largo, antes era ancha pero ahora está delgada. Sufre TCA (Trastorno de la Conducta Alimenticia) desde bachillerato. Sus compañeros se burlaban de ella. Por eso decidió adelgazar. Hoy sigue obsesionada con la comida y cuenta todas y cada una de las calorías de los alimentos que ingiere. “No siempre entiendo por qué me siento así después de comer o cuando tengo que comer algo que pienso que me va a engordar”, dice. Laura estuvo a punto de ser ingresada en el hospital por estar con un peso por debajo de lo mínimo y no admitir que sufría un trastorno. Ahora tiene claro que acudir a terapia la ha ayudado a controlar el problema, aunque dice que de vez en cuando tiene recaídas: “Por ejemplo, me doy un atracón, luego me siento mal y vomito. O, al contrario, me siento gorda y directamente no como nada o solo como una manzana en todo el día”. En su peor momento solo comía acelgas, lechuga y manzanas, y pasaba la mayor parte del tiempo en el gimnasio para acelerar —pensaba— el adelgazamiento. Salir a comer o cenar con los amigos era una tortura. No comía o, si comía, se iba al baño a vomitarlo.
Sara Jiménez también forma parte de la estadística. De esos 320 millones de personas que sufren depresión. Llegó a Madrid cuando tenía 16 años. Vino con su padre, que es español, desde Brasil. “Para obtener una mejor educación”, dice. Después de diez años en España no tiene acento brasileño. También hace diez años que no ve a su madre. Se quedó en Brasil. A casi 8000 kilómetros. Sufre depresión desde que vive en España. “A veces, la depresión se siente como una tormenta interna —explica—. Pero he aprendido que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía”. Sara se medica desde los 20 años. Su psiquiatra pensó que necesitaba ese refuerzo para complementar la terapia. La medicación la ayudó a relacionarse con gente de su edad y a salir de su habitación, donde siempre estaba encerrada hablando con su madre a través del móvil. La echaba mucho de menos. “Yo no quería irme de Brasil sin mi madre”, explica. Sus padres se habían separado. La madre no tenía otra opción que quedarse. Tenía un trabajo estable y a toda su familia allí y pensaba, como el padre, como la propia Sara, que era mejor que su hija prosiguiese sus estudios en España. A las pocas semanas de llegar a Madrid, Sara lo supo. Supo que no sabía vivir sin su madre. Hablaban todos los días por teléfono o través del ordenador a pesar de la diferencia horaria. Sara acudía a clase, pero no conseguía relacionarse con nadie. Dice que se sentía muy mal por haber dejado a su madre y por miedo de estar sola en un país que no sentía como suyo. Gracias al psicólogo fue mejorando. Empezó a juntarse con algunos de sus compañeros de clase y a hacer planes los fines de semana. Conseguía despejarse, evitar malos pensamientos, aminorar la ausencia de la madre, empezar a sanar con el tema de la depresión. Tiene recaídas, pero dice que se siente mucho mejor que al principio.
La madre de Marta García decidió llevarla al médico de cabecera porque llevaba dos semanas sin salir de casa, ni siquiera para ir al instituto. El médico le sugirió que fuera a un psicólogo. La madre estuvo buscando un especialista de la Seguridad Social pero no había cita hasta dentro de seis meses. La familia hizo un gran esfuerzo económico para poder pagar un psicólogo privado. No sabían qué más podían hacer. Marta iba dos días a la semana a la consulta, pero no mejoraba. Entonces, el psicólogo le recomendó que empezara a ir a terapia en grupo. Pensaba que la relación con otras personas la ayudaría a recuperarse. No surtió efecto en un primer momento. Sin embargo, una semana llegó a casa contenta porque había empezado a hablar con una chica y congeniaron enseguida. Aunque estaba contenta, Marta dice que tenía pánico a que la volvieran a dejar de lado como cuando era pequeña. Pero iba a terapia feliz y volvía a casa feliz porque sentía que conectaba con su compañera. Un día su amiga tuvo que mudarse por motivos familiares. Marta volvió a encerrarse en casa. No sabe cuándo, pero poco a poco fue entendiendo que no podía seguir por ese camino. Empezó a ir al gimnasio y a interesarse por la nutrición. Su vida se centró en eso y se matriculó en un grado superior de Dietética. Allí la conoció. “Me daba miedo volver a relacionarme —dice—, pero me senté delante de Patricia y me resultó tan maja y amable que empezamos a hablar”. Desde ese momento no han dejado de ser amigas: “soy muy afortunada de tenerla a mi lado”. Dice también que siente que esa neblina que lo envolvía todo empieza a disiparse.

La OMS dice que, directa o indirectamente, la depresión causa cada año la muerte de casi 700.000 personas. Según el Instituto Nacional de Estadística los suicidios son la primera causa de muerte no natural en España. En 2022 se produjeron 3.679. De ellos, 273 de jóvenes entre 15 y 29 años. Carmen López podría haber formado parte de la estadística de 2013. En marzo de ese año decidió ir por primera vez al psicólogo para poder mejorar la relación con sus padres: “Necesitaba aprender a no confrontar. Siempre discutíamos por la mínima tontería. Yo acababa perdiendo la discusión por ser la hija. Me dejaban encerrada en la habitación llorando y con ataques de ansiedad muy fuertes. Ya no podía más”. Después de una de esas discusiones, Carmen dice que pensó en quitarse la vida: buscó lo primero que encontró para cortarse las muñecas. En el último momento se arrepintió, pero las heridas ya estaban hechas. A partir de ahí se cortaba cada vez que tenía ansiedad. Para calmarse, dice, casi nunca con la intención de hacerlo de manera definitiva. El psicólogo quedó impactado cuando Carmen le contó que su madre le vio las heridas y no reaccionó. “Solo me miró —dice—. Luego me ignoró”. Ese momento fue determinante para volver a estudiar y pasarse la mayoría del tiempo fuera de casa. No aguantaba la indiferencia de su madre. No aguantaba que no le importase la posibilidad de quedarse sin hija, dice. La atención psicológica le ayudó a aceptar que, si la otra parte no quiere mejorar la relación, ella no podía hacer nada. Dejó de autolesionarse y aprendió que no todo está al alcance de su mano, que no puede controlar lo que piensan o hacen los otros.
El origen del TCA que sufre Laura Martín es diferente, pero la ansiedad es la misma. Y con 17 años, los que tenía Laura cuando comenzó el problema, todo se acrecienta. “Siempre fui una persona muy alegre y nunca me había importado lo que comía. Me veía bien con mi físico —afirma—. Pero un día en el instituto un compañero me empezó a llamar gorda, foca, ballena… Insultos de ese estilo”. Al principio no le importó, pero cuando empezó a ser recurrente y otros compañeros se unieron al insulto, le afectó tanto que dejó de ir a clase para no encontrarse con ellos. Laura recuerda que no quería contar nada en casa. Dejó de comer en secreto. Cuando sus padres fueron conscientes casi era tarde. Empujada por su familia empezó a ir al psicólogo. Lo que peor llevó fue no poder cocinar. Se lo prohibieron para que no contase compulsivamente, como venía haciendo, las calorías de los productos que iba a ingerir. “Me acababa enfadando con mis padres porque me encantaba cocinar —dice—. Al final entendí que era por mi bien”. Laura ha conseguido salir del trastorno alimenticio que sufría, pero que, como es normal, dice, a veces tiene alguna recaída.
Laura Martín seguramente no sabe qué es la distimia (emocionalidad negativa caracterizada por tristeza intensa y frecuente) o la clinofilia (necesidad de estar tumbado sin hacer nada) o la abulia (no tener objetivos ni motivación). Seguramente tampoco lo sabe Carmen López. Ni Marta García. Ni Sara Jiménez. Seguramente ninguna sabe qué es la anhedonia (indiferencia aparente, incapacidad de sentir placer por cosas que antes agradaban) ni cualquiera de los criterios diagnósticos de la depresión registrados en el DSM-5, el manual de referencia de los psicólogos. Seguramente no les hace falta saberlo. Han sentido el significado de esos términos y de otros muchos del manual DSM-5 en la cotidianeidad de sus vidas. Más allá del significante científico (distimia, clinofilia, anhedonia, abulia…), más allá de la estadística (320 millones de personas en el mundo), de las cifras (3.679 personas, de ellas, 273 jóvenes) han sentido en muchas ocasiones que la vida se les apagaba. Se han visto obligadas a navegar aguas turbulentas. A atravesar tormentas emocionales. A sortear neblinas que lo envuelven todo. Pero el proceloso viaje les ha enseñado a reconocer pequeñas luces que les indican el camino. Guías luminosas que van tejiendo en el tiempo un mapa —un mapa de luces— para no perderse, para ayudarlas a salir de la oscuridad.
Un reportaje de Sandra Beas Burgos
Imagen de portada generada con la IA de Bing


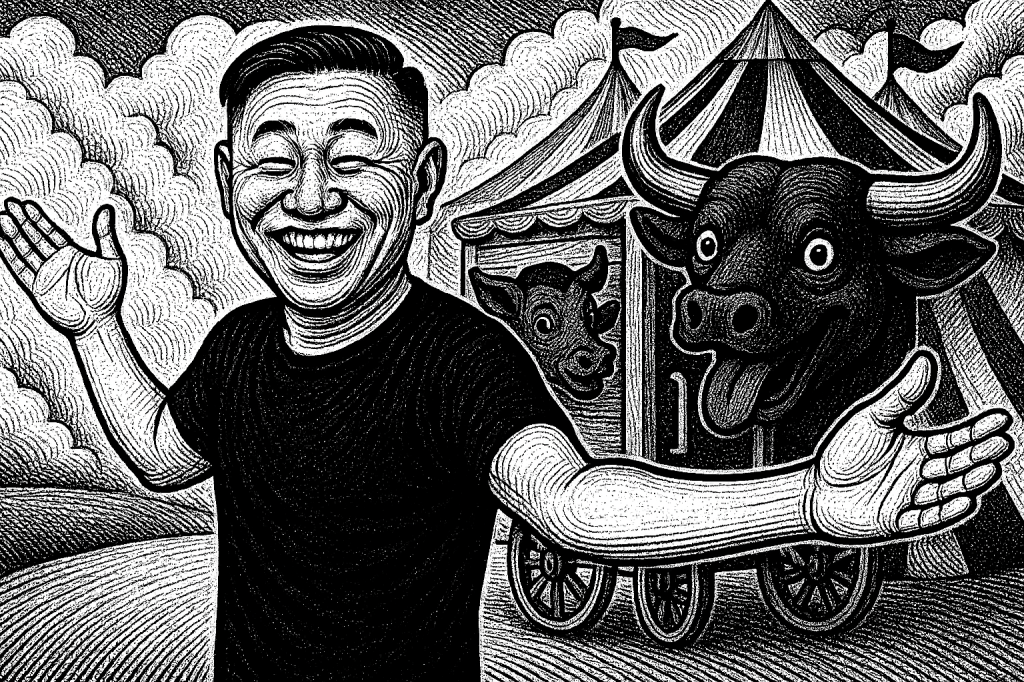


Deja un comentario