Es sábado por la mañana en Madrid. Las calles contiguas están animadas con el trajín de los viandantes: los niños que salen a pasear con sus padres, los turistas que deambulan por el centro de la ciudad y los viejos amigos que se encuentran en las cercanías del Café del Real. La reina los contempla desde su pedestal de piedra, con la mirada fija en el horizonte. La misma mirada inmóvil de siempre. El lugar donde se encuentra fue rebautizado con su nombre: Plaza de Isabel II. Aunque su rostro no puede mostrar ninguna expresión —es de piedra— en el interior de Isabel se desata una tormenta de emociones. Ella, que cargó con el peso de la corona desde que cumplió tres años y se consagró a uno de los reinados más convulsos de la historia de España, no puede evitar imaginar cómo sería su vida si hubiera nacido en la actualidad.
Le encantaría pasear todas las mañanas hasta llegar a su cafetería favorita para leer el periódico —que, por una vez, no contendrían solo noticias críticas contra ella, como en su época—. Organizaría picnics para comer en cualquier parque, pues sería feliz —está segura— con solo un poco de aire fresco y los rayos del sol asomándose entre las ramas de los árboles. En las paredes de su casa, cualquiera cuyas ventanas contempla ahora, colgaría réplicas de los cuadros del Palacio Real y sus estanterías albergarían sus libros favoritos, no esos académicos que su madre le obligaba a leer para cumplir con sus deberes de monarca, sino aquellos que de niña la mantenían en vilo por las noches, deseando saber qué pasaría en los siguientes capítulos. Podría comer lo que quisiera y a cualquier hora, sin tener a media corte acusándola por su opulencia y sus caprichos culinarios.
Un grupo de chicas interrumpe sus pensamientos al pasar delante de ella. Ríen mientras saborean helados y batidos. Isabel las mira sin comprender cómo un grupo tan disparejo puede mostrarse tan unido. Todas visten diferente. Una con minifalda vaquera, otra con pantalones campana blancos; la más alta con un top corto y ajustado de color verde vibrante, la de cabello azabache con un jersey ancho de color morado que combina con sus gafas. Sus peinados tampoco se parecen; las melenas largas y brillantes al viento de unas contrastaban con los cabellos cortos y teñidos de otras. Desea ser una de ellas. Nunca más estaría obligada a llevar esas constreñidas fajas que tan de moda estaban durante su reinado.
Isabel las observa fijamente mientras se alejan por la calle Arenal, en dirección a la Puerta del Sol. La envidia que siente se transforma en tristeza inmensa. Ella también hubiera querido ser libre de vestir como le hubiera dado la gana, sin atender a las normas y etiquetas de vestuario de la corte. Los zapatos incómodos y los vestidos vaporosos parecían bonitos vistos desde fuera, pero no hacían más que camuflar con un disfraz de lujo los muchos problemas que tuvo. También hubiese querido, con la perspectiva de lo que ha visto en todos estos años en la plaza, dejarse el pelo suelto y sin peinar, o cortarlo del todo para que no volviera a molestarle cuando la brisa le soplara en la cara. Pero lo que más angustia le suscita es saber que ella nunca tuvo una amistad como la de esas chicas. Siempre estuvo rodeada de gente en una de las cortes más numerosas de Europa, pero nunca se sintió más sola. Todo aquel que se le acercaba tenía segundas intenciones. Se sentía como una herramienta para alcanzar objetivos ocultos, políticos, económicos, crematísticos… Ella era la reina, pero todo el mundo la gobernaba.
Cómo hubiera querido que su madre le prestara atención. Atención de verdad. Atención de madre, no por su deber como regente, sino porque de verdad la quisiera. En cambio, María Cristina se dedicó a su nuevo marido y al resto de sus ocho hijos. Su padre murió cuando ella apenas tenía tres años, dejándole como herencia un cambio de ley que le permitía convertirse en reina aun siendo mujer, y una nación maltrecha y dividida. Durante años, Isabel solo tuvo el consuelo de su hermana Luisa Fernanda, pero cuando ésta se casó tuvo que mudarse, la dejó sola. Sola siguió cuando ella misma se casó con un hombre impuesto por su madre. Por eso buscó mitigar la soledad en los brazos de numerosos amantes que la usaron para alcanzar puestos relevantes en política o en el ejército.
Observa la plaza de nuevo, el brillante cielo azul, con el sol despuntando en lo alto. La gente deambula a su alrededor. Un niño tropieza y se cae, contiene el llanto, llora ahora, hasta que su madre lo coge en brazos para calmarlo. Una pareja de ancianos pasea agarrados de la mano. Dos amigos sentados en un banco riéndose de algo que ven en sus móviles. Isabel los observa y por un momento se olvida de la tristeza, de la sensación de fracaso que siempre la ha acompañado. Se le ha concedido la oportunidad de pasar el resto de sus días rodeada de gente, personas que de verdad disfrutan de sus vidas. Desde su pedestal, en medio de la plaza, esboza una sonrisa. Su rostro, en cambio, permanece inalterable. Es sábado por la mañana.

El sol de mediodía ciega la vista de Leovigildo en la Plaza de Oriente. El rey visigodo está impaciente por la llegada del atardecer. No solo le molesta el sol. Es la cantidad de gente que pasa lo que le incordia. Todos hablando al mismo tiempo, gritando, riendo a carcajadas, montando un escándalo. Leovigildo se preguntaba si no tienen nada mejor que hacer con sus vidas que perder el tiempo en la plaza. Él, más que nadie, sabe que el tiempo es un regalo que no debe darse por sentado.
Mientras unos niños juegan al escondite entre las estatuas, no puede evitar recordar aquella época en la que una vez estuvo vivo. En ese momento todo el mundo parecía tan… perdido. Ni siquiera sabe cómo referirse al lugar en el que vivió. España como tal no existía. Había reinos y territorios inconexos por toda la península. Entonces, para él, solo había dos tipos de pueblos: aliados y enemigos. Había hecho un muy buen trabajo encargándose de sus enemigos. Los visigodos acabaron con las invasiones constantes de los grupos del norte, repeliendo a suevos, vascos y bizantinos sin descanso. Fortificaron las ciudades, ampliaron el ejército, acuñaron moneda… Y, aun así, sentía que nunca sería suficiente.
Siempre faltaba algo por hacer, una nueva amenaza a la que había que enfrentarse. Cuando puso fin a la crisis económica, apareció la crisis religiosa. Cuando celebró el Concilio de Toledo y zanjó el problema, tuvo que centrarse en las guerras con los pueblos del norte. Tampoco podía descuidar a sus propios súbditos, hastiados de tanta guerra, hambruna y crisis. Al final, rememora, pasó sus días sumido en una vorágine de problemas que se repetían una y otra vez sin descanso.
Mira al cielo. El sol se ha puesto detrás de los edificios de la plaza. Las primeras horas de la tarde se hacen notar con un calor mucho más intenso que el de la mañana. Los niños que antes jugaban al escondite hace rato que se han marchado con sus padres. Por fin tiene el silencio que tanto quería —al menos durante la hora de comer. Sabe que luego volverá el gentío a pasar la tarde cerca de la fuente—. No quiere seguir pensando en sus errores. Ya se ha machacado lo suficiente a sí mismo durante la mañana. Lo que realmente anhela es saber que sus sacrificios no han sido en vano. Que su reinado ha tenido un propósito, que ha guiado a las generaciones venideras. No quiere ser alguien del que la gente del presente se sienta avergonzada, o peor, al que odien. O peor aún: al que ignoren. Este último pensamiento lo entristece.
Escucha el sonido de unos pasos ahogados por la arena que cubre el suelo. Un niño corre en su dirección. Si pudiera mover este cuerpo pétreo suyo, se habría enderezado. Pero antes de que pueda pensar en nada más, el niño lo pasa de largo hasta llegar a la estatua de al lado, la del rey Suintila. Apoyada contra su base, hay una mochila roja olvidada que el niño se coloca a la espalda. Parece que va a echar a correr de nuevo, pero se detiene a observar el pasillo de estatuas. Lee las inscripciones de cada una de ellas. Leovigildo se siente nervioso cuando el niño llega a sus pies. Lee con detenimiento la placa, da un paso atrás y mira directamente a los ojos de Leovigildo. Luego, sonríe y se marcha corriendo por donde ha venido. Leovigildo lo ve marchar, atónito. Por primera vez en no sabe ya cuántos años, alguien lo ha mirado a los ojos. Sólo ha encontrado indiferencia.

El sol de la tarde cae ya sobre Madrid cuando alza la vista sobre el Parque del Oeste. La luz arroja un brillo dorado que hace relucir las copas de los árboles. Los paseantes caminan de la mano o juegan con sus perros. A Concepción Arenal le gustaría que todos los días fueran así. Detesta el invierno y sus cielos grises y plomizos. Su corazón se encoge cuando ve a la gente caminar con prisas, bajo la lluvia o el frío, mirando al suelo, con las manos metidas en los bolsillos y deseando llegar a su destino. Prefiere el ambiente primaveral, que permite disfrutar las pequeñas cosas de la vida.
Vivió en una época en la que el mundo parecía rotar sobre su eje con cada avance y descubrimiento, pero las mujeres seguían estancadas en el mismo lugar de siempre. Concepción no quería que su vida se limitara a quedarse en casa. No imaginaba casarse joven, tener tantos hijos como le permitiera el cuerpo y pasar sus días pendiente de las tareas del hogar. Quería más. Sabía que estaba hecha para más. Decidió que iba a luchar por sus sueños y sus aspiraciones. Ansiaba estudiar Derecho. Solo había un problema: las mujeres no podían acceder a estudios superiores. Así que ella, que nunca quiso vivir bajo la sombra de un hombre, decidió convertirse en uno para reivindicar el lugar de tantas mujeres españolas que tenían las mismas ganas que ella de vivir sus propias vidas. Asistió a la Universidad Central de Madrid vestida de hombre durante mucho tiempo, estudiando derecho, participando en tertulias y debates, colaborando con las revistas y periódicos de la época, dejándose el alma y la piel en sus trabajos, aunque fuera disfrazada de hombre.
Han pasado ya dos siglos, pero aún recuerda la ansiedad que le producía entonces pensar en su futuro y cómo sus peores temores se hicieron realidad cuando un profesor de la universidad la descubrió. Se habló de expulsarla inmediatamente, incluso de denunciar su caso ante los jueces. Pero el rector le pidió reunirse en su despacho antes de tomar ninguna decisión y algo tuvo que ver en su mirada firme y decidida porque le ofreció un trato: si pasaba un examen que él mismo le haría, podría quedarse y acabar sus estudios. De lo contrario, su expulsión sería inmediata.
Una bandada de palomas sobrevuela su posición. Un perro las ha espantado. Detrás de él, su dueño tira de la correa, intentando detenerlo. Concepción se ríe para sus adentros. Por esto ama la primavera, porque le permite estar más cerca de la gente. Le recuerda su trabajo y a todas las personas a las que pudo ayudar. Cuando se graduó en Derecho su curiosidad creció tanto como su ambición. Así que se dedicó a seguir escribiendo en los periódicos como hizo durante su etapa universitaria. Publicó textos, libros, sonetos, recopilaciones de poemas. Publicó sus pensamientos, sus avances, sus teorías. Cuando sintió que ya no le quedaba nada más que compartir con el mundo, siguió ayudando a la gente. Se aventuró por las cárceles españolas para estudiar el tratamiento que recibían los presos y luchó por mejorar sus condiciones. Se manifestó en favor de la igualdad de las mujeres y peleó por el sufragio femenino. Colaboró con la Institución Libre de Enseñanza para que ninguna persona fuera analfabeta en España.
Ahora, recorriendo con la vista el parque, se enorgullece de ver todo lo que siempre quiso en vida. Sus propuestas han servido para algo, su lucha ha sido reconocida por sus contemporáneos y por las siguientes generaciones. Y, además, le consuela saber que, al igual que ella alzó la voz, otras muchas voces se han sumado a la suya. Le gusta pensar que ese coro de voces se reflejaba en los sonidos del parque. En el ladrido de los perros. En el vuelo de las palomas.

El sol comienza a ponerse. Pronto se hará de noche. Como estatua que es ahora, bañarse en la luz del sol es uno de los pocos placeres mundanos que le quedan. No puede quejarse de su nueva vida. Está en una plaza céntrica, en Colón, rodeado de gente todo el día. El sol siempre brilla sobre él, pero nunca es molesto porque los fresnos que le rodean le dan sombra y tranquilidad. En general, Madrid es una buena ciudad para ser estatua. Solo hay una cosa que echa de menos y que Madrid nunca podrá darle: el mar. Él creció rodeado de mar. Desde su nacimiento y crianza en Pasajes hasta que se enroló en la armada francesa y en la española cuando alcanzó la adolescencia. El mar ha sido una constante en su vida y en la de su familia. Echa de menos despertar y escuchar el sonido de las olas. Ahora se contenta con oír el murmullo de las conversaciones de los visitantes que se sientan en los bancos en este otro mar de brea solidificada que es Madrid.
Recuerda los largos viajes que hizo con sus compañeros a bordo de su navío. Al contrario de lo que podría pensarse, no era un hombre autoritario. En su barco él mismo enseñaba a la tripulación a hablar euskera, su lengua materna y, a cambio, sus marineros le mostraban los trucos que tenían las clases bajas para aprovechar toda la comida y agua que habían almacenado. Así se ganó la confianza de sus marineros. En la batalla por la defensa de Cartagena de Indias ninguno de sus hombres lo abandonó, aunque estuvieran en clara desventaja. Los ingleses se habían presentado con 30.000 soldados y 28 barcos, mientras que los españoles tenían sólo seis barcos y sumaban a duras penas 4.000 soldados. Utilizó una estrategia poco ortodoxa: recogió a los muertos de peste del pueblo y los catapultó desde sus naves hasta las de los ingleses, derrotados de forma humillante.
Ríe ahora al recordarlo.
Una niña lo mira cogida de la mano de sus padres. “¿Por qué le faltan tantas partes del cuerpo? —dice— Si no tiene pierna, ni un ojo. Y le falta un brazo”. Está acostumbrado. Teniente General de la Armada Blas de Lezo, conocido como Patapalo o Mediohombre debido a las numerosas heridas sufridas en su trayectoria militar.
Instalaron su estatua hace diez años. En la inauguración estuvo el rey. No el rey al que sirvió, sino su sucesor. También estuvo la alcaldesa de la capital y otros importantes cargos civiles y militares. La alcaldesa dijo que honraban a “un héroe español con quien la nación española mantiene una deuda de reconocimiento no satisfecha”. Blas de Lezo recuerda que la miró fijamente con su único ojo y no pudo evitar pensar en sus subordinados, aquellos que lucharon junto a él, aquellos con los que compartió el mar y el estruendo de las batallas. De ellos no hay estatuas, ni calles con sus nombres. El sol se ha puesto definitivamente en la Plaza de Colón (“en este mar de brea”, piensa). Se ha hecho de noche.

Un reportaje de Ainhoa Espada


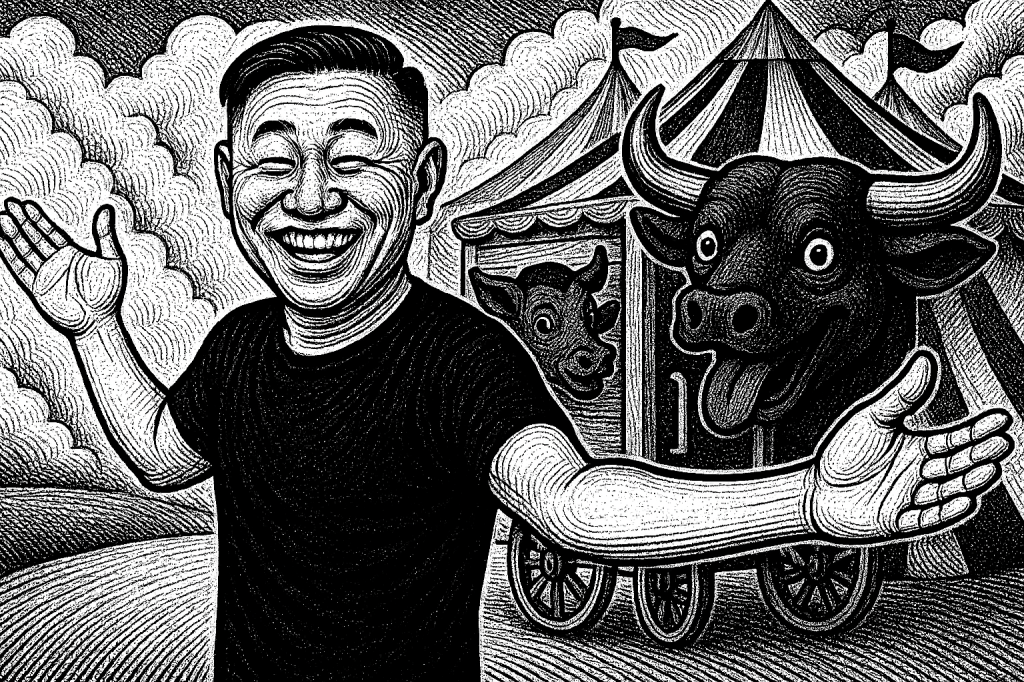


Deja un comentario